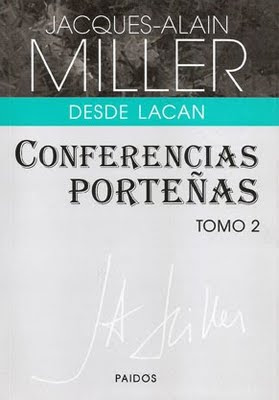Un hombre no entiende lo que se le dice en las calles hasta que no los ha leído (en alusión a los Primeros Analíticos y los Analíticos Posteriores de Aristóteles)
Charles Sanders Pierce
Es por un lado notorio que Lacan usa muchas referencias extra analíticas: lingüísticas, filosóficas, lógico-matemáticas, por nombrar solo algunas. Pero es igualmente notorio el hecho de que esas referencias tal cual están, ya ahí en sus campos respectivos, no pueden ser utilizadas para el discurso analítico sino que estas requieren de un procesamiento, de una manipulación, que no pocas veces produce una distorsión. Esto provoca las protestas de los especialistas universitarios en esas disciplinas, por el uso que hace de las mismas. Protestas de los lingüistas, y es un índice de lo que quiero plantear: que Lacan mismo las acepte como válidas. Protestas de los filósofos, basta recordar la forma en que calificaron algunos de ellos la presentación de “Subversión del Sujeto”: una suerte de pesadilla, y hasta de elucubración producto de cierto diabolismo. Protestas de los matemáticos (por si fueran pocas las ya conocidas, este año apareció la que faltaba: un libro de autores argentinos con el título Gödel para todos (1) en el que podemos leer las críticas a Lacan, por el “uso” que hace del famoso teorema, siguiendo la línea de lo que se conoció como affaire Sokal, ¿Lacan para el cachetazo? Uno de los autores, Guillermo Martínez escribió el libro en el que se basa película Crímenes de Oxford. Por último, aunque no menos intensas, se unen a estas las que se escuchan en el campo psi porque Lacan es muy complicado. En este sentido la afirmación que rescata J. C. Milner sobre la posición de Lacan con respecto a la ciencia, es esclarecedora: ya no se trata como en Freud, de cómo se inscribe el psicoanálisis en la ciencia sino: ¿que es una ciencia que incluya al psicoanálisis? (2)
En el seminario del acto analítico, luego de introducir sus bases como hecho significante ligado a un decir, y separarlo de la acción, vemos aparecer temas lógicos que van ganando espacio, hasta tomar completamente las clases sobre el final del seminario, incluso se generan reuniones cerradas fuera del mismo para tratar estos temas. Aparecen De Morgan, Pierce, Frege (hablando de distorsiones, a la forma de escritura del concepto, Begriffschrift en Frege, Lacan le agrega el objeto a en el hueco reservado al argumento en la función, es realmente para protestar) pero sobre todo Aristóteles. ¿Porqué los desarrollos sobre el acto terminan con esta preeminencia de la lógica, que no es un “en todo hay lógica”? lo que indicaría solo una alusión metafórica, sino que por el contrario se despliega parte del arsenal de la lógica.
Lacan con Descartes: “O no pienso o no soy”. El grupo de Klein
En relación con el grupo de Klein, usado para mostrar las operaciones que con las que intenta dar cuenta del acto, tendríamos que ir al seminario anterior donde la alienación forzada del seminario 11, cuya alternativa siempre concluye en una falta esencial (La bolsa o la vida, la vida o la libertad, etc.) es retomada en el seminario la lógica del fantasma pero ya no como “ser o sentido”, sino que luego de una operación sobre el cogito cartesiano este es formulado como o yo no pienso o yo no soy. La misma se obtiene aplicando una de las llamadas “leyes de De Morgan”. Se puede precisar y seguir esta operación (el primer paso es tomar una formulación del cogito de la traducción al latín del propio Descartes, queda algo así como pienso y existo, al cual como disyunción se aplica la fórmula de De Morgan no p y q es igual a no p y no q), o sino como dice Lacan en la reseña del seminario, tomarlo como “un juego de manos que podemos considerar logrado”. Esta es la forma en que el cogito, según Lacan, es utilizable para el psicoanálisis ya que permite separar el inconciente, formulado como “yo no pienso” del es freudiano, formulado como “yo no soy”, Tenemos ya tres de los términos que usará para armar el grupo de Klein con las tres operaciones alienación, verdad y transferencia (el tema del desecho-producto de cada una debe seguirse en el recorrido del cuadrángulo, y no siempre resulta clara su correlación con las operaciones. Menciono a, menos phi, y S tachado). El ou ou de la alienación original (arriba a la derecha); la elección menos peor “yo no pienso” del inconciente, (arriba a la izquierda) y el “yo no soy” del es freudiano, (abajo a la derecha). Lo importante es que de la conjunción de estas negaciones en ambas quedará negado el yo, no hay quien diga yo a nivel del inconsciente y ni quien diga yo a nivel de la pulsión. Para seguir las operaciones habría que dibujar el grupo con los vectores orientados, lo que excede el propósito de un breve comentario.
El acto y el todo
Por un lado tenemos una oposición masiva entre el acto y la universal, “El acto consiente en zafarse de la universal”(3), pero en la misma línea del acto e íntimamente ligados a este, lo mismo para la interpretación, y para la existencia del analista ya que no puede haber un predicado universal que de cuenta de dicha existencia.
Ya en la clase 6 aparece la pregunta sobre si hay “el” analista, y la afirmación de que ese planteo es semejante a lo que es en lógica la cuestión de la existencia. Parte de la fórmula indeterminada “hay psicoanalista” al modo en que unos años mas adelantará como “hay de lo uno”, pero hay que ver de que modo hay “un” psicoanalista. La universal no puede establecer ningún tipo de existencia, estaría cercana a una escencia, ligada al concepto, al uno unificante del concepto, ”puro símbolo cuya denotación espera ser efectuada” (4). La particular, llamada existencial que hace lo que afirma, “existe”, pero como se podrá ver siguiendo el desarrollo de esta problemática, el existe solo tampoco soluciona el problema ¿para que tanta lógica si fuera solo eso?, veremos como cree Lacan poder dar cuenta de lo poco de lo que puede pretender a la existencia. Es muy ilustrativo el ejemplo de Lacan respecto a este problema de la universal “todo francés merece morir por su ella” referido a la patria, hasta ahí ningún problema, estamos a nivel del concepto, pero “algún francés debe morir por ella” ahí las cosas se complican.
Que identifique la cuestión con el problema de la existencia en lógica, de alguna manera orienta los desarrollos posteriores en relación al universal y a la operación que empieza a realizar sobre la misma. En palabras de J. C. Milner “el no-todo no puede escribirse mas que distorsionando las fórmulas de la lógica”.
Lacan con Aristóteles
¿Es Lacan aristotélico? ¿Lo introduce para criticarlo? Él mismo oscila entre decir que Aristóteles fracasó en su empresa, a que él es aristotélico, ¿hay un Aristóteles de Lacan? Esta operatoria no puede resultar una novedad en este ámbito, la relación con Freud, seguramente más importante que la relación con Aristóteles, se presenta bajo esta forma y requiere de un trabajo mayor, que de hecho se ha establecido como eje fundamental de lo que se desarrolla en el Centro Descartes con el título “El debate Freud Lacan”.
Por un lado toda la lógica que va a usar o, tomando sus palabras, que trata de construir tiene su base aristotélica, en el sentido que conviene al psicoanálisis. Lo que para otros campos, fundamentalmente universitarios, es crítica toma su valor para el psicoanálisis: es una lógica basada en la gramática. Que el horizonte de Lacan sea una lógica totalmente formalizada, es algo en lo que no acuerdo, por ejemplo no cree que con los últimos desarrollos lógicos basados en los cuantificadores pueda plantearse el tema del sujeto y se lamenta del giro que tomó la lógica de reducir el sujeto a la variable de una función pasando por la dialéctica del cuantificador. Por el contrario para Lacan es Pierce quien tuvo un punto de vista privilegiado en la historia de la lógica ubicándose en el punto de pasaje de la lógica formal a la lógica moderna. Este será un punto de partida acorde al psicoanálisis sobre el que habrá de trabajar. Un pasaje del seminario ilustra bien esto, “Entonces -referido a lo que él plantea de la lógica -; ¿no es más que Aristóteles? Sí, ¿por qué no? Simplemente hay que tratar de hacer más.”
No será poco problema ese “mas” y en él está toda la complejidad que vemos desplegarse y, que retomada unos años mas adelante, encontrará un tipo de conclusión con la escritura de la no relación en las conocidas fórmulas; y donde los aquí “lances con su instrumento” referido a los cuantificadores, encontraran allá otra forma de uso. Con solo haber visto las escrituras de las fórmulas podemos recordar que a diferencia de lo que se hace en lógica clásica donde lo que se niega es una proposición (función cuantificada), Lacan niega sus componentes por separado, la negación cae sobre el cuantificador, o sobre la función, pero también sobre ambas como es el caso de la universal negativa. Quizá esta no sea una ocasión para la protesta puesto que otros lógicos lo habían hecho antes. En los seminarios 14 y 15 aparecen muchas alusiones a que la aplicación de la negación y de la doble negación, no vuelve al punto de partida sino que produce algo nuevo, produciendo formas silogísticas del tipo no hombre que no sea prudente, que es la forma en que enuncia la universal afirmativa (no me equivoqué al escribirlo) menos tranquilizador que el todo hombre es prudente aristotélico.
En este punto vuelvo a Pierce, y a su, según Lacan, lugar privilegiado en la historia de la lógica. Pierce, cercano a los cuantificadores aún por venir, propuso el cuadrante del que Lacan sacará fruto, aunque el análisis es breve, analiza el cuadrante propuesto para escribir las 4 formas proposicionales y concluye que ambas universales son verdaderas y no se contradicen, lo que veremos mas adelante en el análisis de la particular. En relación con esto hay un importante artículo de Pierce La silogística Aristotélica (5) en el que analiza la lógica aristotélica (de donde tomé el epígrafe inicial), vemos ahí algo que Lacan retomará, los cuantificadores no se refieren a una cantidad, Pierce propone otra nominación para ellos, Lacan usando el mismo argumento preferirá llamarlos cuantores.
En relación a la problemática que irá desarrollando, tenemos una afirmación que indica el problema lógico en el que Lacan se encontraba. Hablando de la interpretación, cuya condición es también la de escapar del todo de la universal: “lo que engendra la interpretación analítica es algo que no puede ser evocado de lo universal mas que bajo la forma, que les ruego remarcar hasta que punto es contraria a todo lo que hasta ahora se calificó como tal, esa especie de particular que se llama llave maestra”. Como se ve, una universal, distinta a todo lo que se ha llamada así hasta ahora, pero que es una especie del particular. Hermosa ensalada a la que veremos alcanzar una formulación más clara en la página 28 de la versión de El Atolondradicho que aparece en la revista Escansión Nº 1 (6) “Precisamente, allí conjugo, el todos de la universal, modificado mas de de lo que uno imagina, en el paratodo del cuantor, con el existe un que lo cuántico le aparea, siendo patente su diferencia con la proposición que Aristóteles dice ser particular. Los conjugo porque el existe un al hacer de límite al paratodo, es lo que lo afirma o lo confirma […]”. Y en relación a la existencia solo una líneas antes en el mismo texto: “… del complemento que ofrezco mas arriba a toda posición del universal en cuanto tal, el que sea preciso que un punto del discurso, una existencia como se dice, tache de falsa a la función fálica, para que establecerla sea “posible”, que es lo poco de lo que puede pretender a la existencia.”
Lacan con Brunschwig
La relación de Lacan con Aristóteles con la temática que desarrollamos (Aristóteles ha sido tomado en forma constante por Lacan para otros temas) podemos decir que tiene como tercera, a la manera del Hegel de Kojève, una tesis de Jacques Brunschwig sobre Aristóteles. Dos analistas lacanianos que han escrito seriamente sobre el tema, cada uno con una filiación distinta, no pueden dejar de mencionar el peso de las tesis de Brunschwig en la producción de Lacan de esos años. Jean Claude Milner en su texto Las inclinaciones criminales de la Europa Democrática (7) en el que hace uso de las fórmulas de la sexuación, o mejor dicho de las teorías del todo en Lacan; el todo limitado y el todo ilimitado diferenciados de infinito (Ej. la superficie de una bola de billar tiene finitos puntos pero no tiene límite), para analizar el problema-cuestión judía y las soluciones-respuestas, fatales, que Europa dio a la misma. No son las fórmulas en sí mismas pues no se trata de la función fálica sino una función que él llama “socialidad”, y tampoco es para establecer las inscripciones hombre o mujer en relación al goce que obtienen en su relación con el lenguaje. Pero usa en todo su análisis el todo limitado y el todo ilimitado presentes en las fórmulas de Lacan. Milner señala el artículo de Brunschwig como una de las principales fuentes de L´etorudit (véase en el texto citado anteriormente el capitulo Aclaraciones en la páginas 132 y 133) y cuando busca el hoy conocido no todo, presente en Aristóteles, lo hace en los textos indicados por Brunschwig. Este artículo aparece en los Cahiers pour l´analise Nº 10 con el título “La proposition particuliere chez Aristote”
Por su parte Guy Le Gaufey en su texto ya citado El no todo de Lacan dedica unas páginas a explicitar dicha tesis. La particular puede ser concebida como un caso de la universal, y en ese caso volveríamos al problema de la universal y su imposibilidad para fundar una existencia. Para esto hay que diferenciar dos particulares en Aristóteles, una en sentido máximo y otra en sentido mínimo, una coincide con el uso común de la lengua y es la que le sirve a Lacan y no a Aristóteles, algunos pasajeros sobrevivieron al accidente, o sea que hay algunos que no, no todos sobrevivieron, contradice al todo, al menos uno no sobrevivió. La otra establecida en la lógica clásica, aunque no coincide con el uso común de la lengua, el algunos como un caso particular del todos y no lo contradice, es solo un caso del todos que lo cumple sin pronunciarse sobre si hay otros que no. La tesis de Brunschwig, es que a Aristóteles le causaba problemas el uso de la particular en su sentido máximo, ese algunos que contraría al todos, fundamental para Lacan, y que poco a poco la fue eliminando de su sistema hasta hacerla desaparecer, quedando solo reducida a su sentido mínimo que es la que aparece en los manuales de lógica (en otro contexto se podría especificar cuales son esos problemas planteados como obstáculos al formalismo que pretendía). Lacan puede rescatar y usar para el psicoanálisis este “no todo”, que aunque ya formulado aquí, solo será escrito unos años mas adelante.
En este sentido en la clase 9 tenemos un pasaje que ilustra que ya acá esta presente no solo la problemática de la no-relación: “él (el sujeto) realiza que no tiene el órgano de lo que yo llamaría—porque hay que elegir bien el término—el goce único, unario, unificante, se trata propiamente de lo que hace uno el goce en la conjunción de sujetos de sexo opuesto, es decir sobre lo que insistí el año pasado marcando que no hay realización subjetiva posible del sujeto como elemento, como partenaire sexuado en lo que él imagina como unificación en el acto sexual[...].”; sino también el problema de cómo escribir esa no relación. Haciendo un brevísimo análisis del cuadrante de Pierce dice “la afirmativa universal y la negativa universal no se contradicen”,lo que se puede saber leyendo “convenientemente” a Aristóteles, ambas son verdaderas, “lo que curiosamente Aristóteles desconoce”. Agrego por último que en la clase 12 habla de que la relación de subalternación entre la universal y la particular debe ser cuestionada. En el texto de Le Gaufey están explicitados los dos cuadrados lógicos, el clásico de la particular mínima y el de la particular máxima sobre el que se apoyan las fórmulas (universales afirmativa y negativa que no se contradicen y particulares que no son subalternas de la universales), si es cierto que Lacan se apoya en las tesis de Brunschwig entonces el cuadrado lógico clásico cambia todas sus relaciones.
No es el propósito analizarlas acá en detalle, se puede seguir el planteo en los libros mencionados, sino mostrar que estos problemas ocupaban a Lacan ya en este seminario (en líneas generales suele ubicarse estos problemas en los seminarios 18 y 19) y esclarecer algo su lectura poniéndolos de manifiesto. Señalo que la no relación, aún no escrita, está formulada en inconmensurabilidad del objeto a, que es lo que encontramos en la reseña, donde todos los extensos desarrollos del seminario quedan reducidos a “algunos lances” con el uso de los cuantificadores, que paradójicamente son usados porque “tienen el mérito de no ser satisfactorios” (para capturar la universal). No es lo mismo lo que dice que lo que escribe. (aunque poco tiene que ver con este desarrollo, no quería dejar fuera, ¿fascinación del todo?, el consejo que habría dado Dumézil a Foucault en la línea de la tradición universitaria francesa, a la que Lacan podemos decir que contraría: “no escribir algo que no haya sido pronunciado y no pronunciar nada que no esté destinado a ser escrito” (8).)
Por último, si recordamos el seminario del año 62-63 en el que Lacan introduce el objeto a, veremos que ahí lo desprende de lo imaginario pero también de la captura simbólica del concepto, vía aconceptual,(9) dice Jacques A Miller, quien en el texto La angustia lacaniana(10), titula el primer capítulo "La angustia o el concepto " señalando además el movimiento del seminario entre un comienzo con un gran despliegue significante por el lado etimológico, para dar lugar a lo que no se presta a la dialéctica. El objeto a está montado sobre el objeto parcial, (en la clase 8 del acto, que es en realidad un debate entre sus alumnos, Guattarí recuerda acertadamente esa procedencia del a) pero ese objeto parcial atribuido a Freud curiosamente nunca se integrará para formar parte de una unidad. El dato que da Guy Le Gaufey merece ser tenido en cuenta y verificado para estos temas lógicos, Freud nunca habló de objeto parcial, si no de pulsión parcial, el objeto siempre fue cualquiera, Abraham preanunció algo de eso, y es con M. Klein que toma carta de ciudadanía. Esto es “Uno de los mas grandes descubrimientos produjo la teoría analítica” con que lo califica Lacan, refiriéndose a la función del objeto parcial, suena raro como se suele decir, pues recordemos que en M. Klein se une al objeto total y Lacan desde hace años aniquiló cualquier posibilidad de realización genital, de síntesis en un objeto total, es por lo tanto un objeto parcial que no pertenece ni pertenecerá nunca a ninguna totalidad, ni a ninguna unidad cercana al concepto, esta parcialidad así planteada sería de Lacan, a pesar de que se apoye políticamente en Freud.
Si creemos que el no todo está, ya ahí en Aristóteles, como el objeto parcial en Freud, como la teoría del significante en Saussure, creo que no vamos a encontrar lo que buscamos. Si para entender los desarrollos lógicos de Lacan, empezamos por el cuadrado en el que se ordenan las 4 proposiciones aristotélicas, aunque no es Aristóteles quien lo presenta de este modo, y que podemos bajar de Google(11) no entendemos que pasa porque ahí, en buena lógica, la afirmativa y la negativa universal son contradictorias; la particular es subalterna de la universal. Si es cierto que Lacan se apoya en la tesis de Brunschwig y toma la particular en su sentido máximo, entonces el cuadrado lógico que sirve de apoyo a las conocidas fórmulas, cambia todas sus relaciones. Cabe señalar que este apoyo solo resuelve parte de la complejidad de la escritura de las mismas y además queda la pregunta ¿la tesis mencionada había sido leída por Lacan a la altura del seminario sobre el acto?, o luego encuentra en ella una solución para algunos de los problema que acá le ocupaban.
Gustavo Gonzalez
(1) (2009) Martinez, G. y Piñeiro, G., Godel para todos, Ed. Seix Barral, Bs. As.
(2) (1988) Lacan, J., Reseña de enseñanza, Ed. Manantial, Bs As, pp. 28
(1996) Milner, J. C., Lacan la obra clara, Ed. Manantial, Bs As, pp. 39
(3) Lacan, J., Reseña de enseñanza, Ed. Manantial, Bs As, pp. 53
(4) (2007) Le Gaufey, G., El notodo de Lacan, Ed. El cuenco de Plata, Bs As, pp.116
(5) Pierce, C. S., La silogística aristotélica. http://www.unav.es/gep/SilogisticaAristotelica.html
(6) (1984) Lacan, J., Revista Escansión Nº 1, “El atolondradicho”, Ed. Paidos, Bs As., pp. 28
(7) (2007) Milner, J. C., Las inclinaciones criminales de la Europa democrática, Ed. Manantial Bs As.
(8) (1996) Milner, J. C., Lacan la obra clara, Ed. Manantial, Bs. As.
(9) Una sugerencia de Germán García sobre el conceptismo (http://es.wikipedia.org/wiki/conceptismo), en la que señala la importancia de esta estética de la literatura española para pensar el estilo de Lacan. Vemos en la página referida, una cita de Baltazar Gracián, autor trabajado por él en su seminario en curso sobre el acto analítico.
(10) (2007) Miller, J. - A., La angustia lacaniana, Ed Paidos, Bs. As.
(11) http://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_log_2.htm